Cuando la derecha descubre el rock, o cómo resignificar la rebeldía sin tocar una guitarra
La apropiación interesada de Robe y del rock no busca entender lo que incomodó durante décadas, sino neutralizarlo
La muerte de Robe Iniesta, histórico líder de Extremoduro, ha venido acompañada de una avalancha de artículos que, por lo general, no han sido especialmente brillantes ni originales. Entre ellos destaca (por lo sintomático más que por lo analítico) el firmado por Jorge Bustos en El Mundo. Piezas cuyo interés no reside tanto en lo que dicen como en para qué sirven. Textos que funcionan como engranajes de una operación cultural más amplia mediante la cual la derecha contemporánea trata de resignificar la rebeldía, apropiarse de símbolos que históricamente le fueron ajenos y presentarlos como propios.
No estamos hablando de música. Estamos hablando de hegemonía cultural.
Durante décadas, el rock fue incómodo para el poder no porque militara disciplinadamente en una ideología concreta, sino porque desbordaba los marcos morales, sociales y políticos dominantes. Era exceso, marginalidad, fealdad, cuerpo, conflicto. Era ruido allí donde se exigía orden, y desobediencia allí donde se pedía adaptación. La derecha conservadora nunca supo muy bien qué hacer con él: o lo reprimía, o lo ridiculizaba, o lo toleraba como una patología juvenil llamada a curarse con la madurez, el empleo estable y la hipoteca. La novedad no es que ahora lo reivindique, sino cómo lo hace.
La tesis (simplificada) es ya conocida: la rebeldía ya no es de izquierdas; el rock nunca fue progresista; Robe no cantaba letras emancipadoras, sino individualistas; y, por tanto, la derecha puede reclamarlo como propio. No como música, sino como referente moral. El rock, cuidadosamente despojado de su contexto histórico y social, se convierte así en un arma arrojadiza contra la “progresía”, ese significante total en el que cabe cualquier cosa que huela a ampliación de derechos, crítica estructural o incomodidad democrática.
El problema no es afirmar que Robe no fuera un militante orgánico de la izquierda. Esa discusión es, en buena medida, irrelevante. El problema es el salto interesado que viene después: si no era de izquierdas, entonces, de algún modo, nos pertenece. Aquí está la clave comunicativa. La derecha actual no compite solo en el terreno electoral; compite de forma permanente en la batalla y el relato cultural. Y lo hace mediante una técnica muy precisa: vaciar los símbolos de su densidad social, reducirlos a actitudes abstractas (“libertad”, “rebeldía”, “individualismo”) y recolocarlos en su propio marco discursivo. Antes ocurrió con palabras como libertad o sentido común. Ahora le toca al rock.
Pero esta resignificación tropieza con un obstáculo que no se resuelve con columnas ni con ironía cultural: la rebeldía no es una esencia metafísica flotando en el aire. La rebeldía siempre es relacional. Se define frente a un poder concreto, unas normas concretas, unas jerarquías materiales concretas. El rock fue subversivo cuando señaló la hipocresía, la alienación, la autoridad y el orden social que asfixia. No cuando se limita a provocar al progresista de turno ni cuando se convierte en una pose segura, sin coste ni riesgo.
Aquí es donde la operación cultural se vuelve especialmente reveladora. Para que Robe pueda ser resignificado como icono “apolítico”, su música debe ser tratada como si fuera Russian Red: despojada de conflicto, de contexto, de incomodidad. Como si no existiera diferencia entre un rock áspero, corporal y desobediente y un indie amable, perfectamente integrable en festivales patrocinados por bancos, instituciones culturales y marcas de cerveza. Como si la rebeldía fuera solo una estética (una actitud) y no una relación concreta con el poder.
Extremoduro nació y se sostuvo desde la fricción, desde el malestar, desde la negativa a encajar. La domesticación que ahora se pretende relatar de forma impostada tiene como objetivo convertir el rock en un producto cultural agradable, desactivado, consumible sin conflicto. Basta escuchar a Extremoduro para comprobarlo.
No hay en esas letras una celebración del orden ni una apología de la adaptación al sistema, sino una impugnación directa de la domesticación social, aunque no adopte la forma de consigna partidista ni de catecismo ideológico. Al contrario: lo que aparece es una crítica explícita a la normalización de una vida diseñada por otros, al adormecimiento colectivo, a la obediencia como horizonte moral.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
Que, a veces, retumbaran las montañas
Y escucharais, las mentes social-adormecidas
Las palabras de amor de mi gargantaAbrid los brazos, la mente y repartíos
Que solo os enseñaron el odio y la avaricia
Y yo quiero que todos, como hermanos
Repartamos amores, lágrimas y sonrisasDe pequeño, me impusieron las costumbres
Me educaron para hombre adinerado
Pero, ahora, prefiero ser un indio
Que un importante abogadoHay que dejar el camino social alquitranado
Porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas
Hay que volar libre al Sol y al viento
Repartiendo el amor que tengas dentro
En el fondo, la disputa en torno a Robe no trata de decidir a qué lado pertenece un músico que siempre rehuyó la pertenencia, sino de algo más profundo: quién tiene derecho a nombrar la rebeldía y con qué significado. Convertirla en un gesto abstracto, despolitizado y compatible con el orden existente o deseado es la forma más eficaz de neutralizarla para favorecer las posiciones reaccionarias. Por eso el rock solo resulta verdaderamente incómodo cuando huye de operaciones de marketing cultural, cuando sigue señalando que el problema no es la corrección política, sino quienes necesitan vaciar de conflicto incluso aquello que nació para gritar.

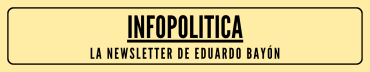


Es un punto de vista muy interesante. Desde luego, algo no encaja cuando Robe, tras su muerte, se convierte en mainstream, algo tremendamente alejado de la personalidad de Robe Iniesta.
Robe ya era mainstream, eso no es incompatible con nada, sus giras estaban siempre en el top de las más masivas. Si no lo hubiera sido, no se darían estas discusiones. Se puede llegar a todo el mundo desde la incomodidad (bueno, se podía, ahora la industria musical funciona de otra manera).