El franquista emocional: radiografía de una minoría que importa
Un mapa sociológico del franquismo actual: del catolicismo practicante a TikTok, pasando por la derecha dura y los polos de clase
No olvides comprar mi libro Lucha de Tribus: Mitos y verdades de la batalla política y la radicalización identitaria entre la izquierda y la derecha.
Disponible en: Todostuslibros | Amazon | La Casa del Libro | El Corte Inglés
Hay datos que parecen pertenecer al pasado, pero que en cuanto los miras de cerca te devuelven un reflejo inquietante del presente. El CIS de octubre preguntó algo aparentemente sencillo: “¿Cómo valora usted la dictadura de Franco?” La respuesta, en plena España de 2025, revela una fractura que no es sólo histórica, sino social, cultural y política.
Aproximadamente uno de cada cinco españoles considera que el régimen franquista fue “bueno” o “muy bueno”. Es un porcentaje minoritario, sí, pero lo suficientemente alto como para sostener una identidad política, alimentar discursos y moldear votaciones. No hablamos de nostalgia superficial, sino de legitimación emocional: de una mirada que justifica o embellece cuarenta años de autoritarismo.
La pregunta, entonces, no es cuántos son, sino quiénes son.
Hombres, mayores… y un porcentaje inquietante de jóvenes franquistas
Los datos del CIS muestran algo conocido, pero más evidente cuando se ve negro sobre blanco: el franquismo emocional es marcadamente masculino. Entre los hombres, un 26,8% valora positivamente la dictadura; entre las mujeres, apenas un 16%. No es desinformación, es orientación moral: ellas rechazan con más claridad, ellos legitiman con más facilidad. El imaginario de autoridad, orden y jerarquía sigue siendo un territorio donde la identidad masculina pesa más.
La edad introduce matices aún más llamativos. La bolsa más densa está entre los mayores de 55, donde entre un 22% y un 26% considera la dictadura “buena”. Es la generación socializada en el tardofranquismo y la Transición, para la que el relato familiar de estabilidad o mejora material tiende a suavizar el recuerdo del autoritarismo.
Pero lo realmente sorprendente está en el otro extremo: casi un 20% de los jóvenes de 18 a 24 años también valora positivamente el franquismo. No es nostalgia (no vivieron aquello), sino deshistorización: desconocimiento, ironía digital, provocación política y consumo de contenidos revisionistas donde el franquismo se convierte en meme, estética o bandera antisistema.
Este rasgo distingue claramente a la generación actual de las anteriores. Los jóvenes de 25–44 años se politizaron en el ciclo 15M–Podemos–moción de censura de Sánchez: debates programáticos, choque ideológico, movilización cívica. Sus códigos eran militantes; por eso sus niveles de franquismo emocional son menores.
Los de 18–24, en cambio, llegan a la política desde otra atmósfera: memes, influencers, Twitch, guerras culturales importadas y un ecosistema digital que premia la provocación. Es la primera generación para la que TikTok es la principal fuente de información política. Su politización es más emocional, fragmentada y permeable a estéticas de autoridad. Para una parte de ellos, decir que el franquismo “fue bueno” no es una adhesión ideológica, sino un gesto de rebeldía invertida: provocar, desafiar el consenso democrático o el feminismo, llevar la contraria como performance identitaria. En un clima marcado por la precariedad, el cansancio y el nihilismo digital, ciertas formas de autoritarismo encuentran un espacio que no deberían haber recuperado.
El franquismo emocional de los mayores y el de los jóvenes no es el mismo, pero comparten una raíz: no hablan del pasado, sino del malestar del presente.
La derecha y su espejo histórico
La escala ideológica (1 extrema izquierda, 10 extrema derecha) es el terreno donde el franquismo emocional se vuelve más transparente. En la izquierda, la dictadura aparece como lo que fue: más del 70% la califica como “muy mala”. El rechazo es uniforme, transversal y prácticamente impermeable.
El problema (si se quiere llamar así) aparece cuando se atraviesa el centro y se pisa la derecha. En el 5, ese espacio ambiguo donde conviven votantes del PSOE, del PP y abstencionistas, uno de cada cuatro ya ve el franquismo como positivo. En el 6 y el 7, el porcentaje sube a uno de cada tres. En el 8, casi la mitad. Y en el 9 y el 10, la mayoría absoluta: más del 50% de quienes se ubican en la derecha dura consideran que la dictadura fue buena o muy buena.
Es difícil encontrar otro país europeo donde la legitimación emocional de un régimen autoritario encuentre tal continuidad dentro del espectro ideológico democrático. No es sólo que exista un franquismo de extrema derecha; es que existe un franquismo sociológico dentro de la derecha, heredero de la Transición pero sostenido por nuevas olas de resentimiento cultural.
La educación y la religión: dos claves que protegen (o no)
La educación ejerce de barrera, pero no de muro. Entre quienes no tienen estudios o sólo cursaron Primaria, alrededor del 22–26% considera la dictadura positiva. Entre quienes tienen estudios superiores, el porcentaje baja, pero sigue siendo uno de cada seis. Es un dato importante: hay franquismo emocional en personas formadas, con acceso a información, plenamente conscientes de lo que significó el régimen.
La religión, en cambio, marca una frontera nítida. Entre los católicos practicantes, uno de cada tres legitima el franquismo. Entre los no practicantes, uno de cada cuatro. Entre los ateos, apenas un 7%. La religiosidad, especialmente la practicante, sigue siendo uno de los grandes vectores del ultaconservadurismo tradicional. Y en ese ecosistema moral, donde importan la jerarquía, el orden natural y la autoridad vertical, la dictadura no se percibe como un accidente histórico, sino como un pasado donde “las cosas estaban claras”.
La clase social: arriba y abajo, por razones distintas
El franquista emocional no pertenece a una sola clase social. De hecho, las dos bolsas más grandes están en los extremos: la clase alta/media alta (25%) y la clase baja/pobre (23,9%). La primera conecta con un conservadurismo patrimonial: la dictadura como orden económico, como estabilidad para los propietarios, como Estado que protegía a los de siempre. La segunda, en cambio, se explica desde la precariedad y el miedo: la dictadura como promesa imaginada de control, seguridad y jerarquía.
La clase trabajadora tradicional, curiosamente, es la menos franquista emocional: sólo un 13%. La memoria democrática sigue ahí, viva, sostenida por biografías familiares marcadas por la represión, el exilio o la lucha sindical.
Dos franquismos emocionales, no uno
Cuando se combinan todas estas variables aparece algo claro: no existe un único franquista emocional, sino dos.
1. El franquista emocional “clásico”
Es hombre, mayor de 55 años, católico, de ideología 8–10, con estudios medios o superiores, perteneciente a la clase media acomodada. Su visión del franquismo es biográfica. Lo vivió, o lo heredó como relato familiar, como un tiempo donde España “progresaba” y “había orden”.
2. El franquista emocional “líquido”
Es joven, también hombre, con estudios medios o FP, de clase media-baja o baja. No vivió la dictadura; la conoce como icono cultural, como producto de redes sociales, como un gesto antisistema. Su franquismo no es histórico, sino emocional: una mezcla de desencanto político, radicalidad digital y atracción por la autoridad.
Una minoría decisiva
El dato central no es cuántos son, sino cómo distribuyen su peso. En la izquierda, el franquismo emocional es residual. En la derecha, es un componente estructural. Y en el voto joven, aparece una veta que debería preocupar a cualquier demócrata: casi uno de cada cinco chavales de 18 a 24 años señala que el franquismo fue un régimen “bueno”.
La batalla por la memoria democrática nunca fue un debate académico. Fue (y es) un terreno donde se define qué país somos. Los datos recuerdan que esa batalla no está ganada: simplemente ha cambiado de forma. Ya no se libra sólo en los libros, sino en los algoritmos, en las sobremesas familiares, en la identidad masculina y en los discursos de la derecha cultural.
Por eso importa prestar atención al franquista emocional: no porque represente un retorno del pasado, sino porque nos obliga a mirar de frente algo más profundo y más contemporáneo. La disputa sobre el franquismo no habla de la España que fuimos, sino de la España que somos y, sobre todo, de la que estamos dispuestos a ser.

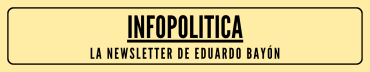


Soy profesora y veo cada día en mis clases en mis alumnos, sobre todo chicos lo que comentas en tu artículo .No sé si es por lo que dicen las estadísticas o porque las chicos son más expresivos, y muchas veces el que peor es capaz de argumentar su discurso es el más osado. Pero el caso es que he tenido alumnos inteligentes con un futuro académico y profesional prometedor con ideas de ultraderecha y nostálgicos de la dictadura. Pero estos son los menos. La mayoría de mis alumnos mas ultras no eran ni los más trabajadores ni los más talentosos. Probablemente los que el futuro se les presenta más incierto.
Estaría bien reflexionar si las políticas de los últimos 20 años ayudan o todo lo contrario. Porque los jóvenes en 1980 nos pagábamos un piso y ahora no. Por poner un ejemplo