Estados Unidos entra en una fase de cambio de régimen
El país avanza hacia el autoritarismo: militarización, violencia política y erosión de derechos bajo el nuevo mandato de Trump, mientras el movimiento “No Kings” revive la resistencia democrática
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos en junio de 2025 no es solo una crisis política. Es una mutación sistémica: concentración acelerada del poder presidencial, reactivación de leyes represivas, militarización de la vida civil y normalización de la violencia política. Bajo el segundo mandato de Donald Trump, el país se adentra en una zona gris donde la legalidad convive con la excepcionalidad, y la disidencia con el riesgo personal.
¿Estamos ante el punto de no retorno de la democracia liberal estadounidense?
California: el poder ejecutado sin freno
El 8 de junio, Trump ordenó el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles con el objetivo de “restablecer el orden” frente a las protestas masivas contra las redadas migratorias. Lo hizo sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, quebrando uno de los principios clave del federalismo estadounidense: el control estatal sobre sus propias fuerzas armadas. Para sortear los controles institucionales, la Casa Blanca activó el Título 10 del Código de Servicios Armados —y no la Ley de Insurrección— lo que le permitió enviar tropas sin declarar un estado de emergencia nacional. Aunque un juez federal declaró la medida inconstitucional, el Noveno Circuito suspendió la resolución en pocas horas. Las tropas, a día de hoy, permanecen desplegadas en las calles angelinas.
Pero el despliegue militar fue solo la primera pieza de una ofensiva más amplia. En apenas cinco días, California se ha transformado en un auténtico laboratorio de castigo institucional. La administración Trump ha amenazado con arrestar al gobernador, retirado fondos públicos como represalia por políticas de inclusión educativa, revocado unilateralmente los estándares climáticos estatales, permitido la detención del senador Alex Padilla en plena rueda de prensa y anunciado auditorías a ONG y sindicatos considerados “ideológicamente sesgados”. Más que un pulso político, se trata de una demostración deliberada de poder vertical. En este nuevo orden, la disidencia institucional no se debate: se somete.
“No es un rey. No es un monarca. Debe dejar de actuar como si lo fuera.”
—Gavin Newsom, gobernador de California
No Kings: cuando protestar es una forma de resistir
El 14 de junio, coincidiendo con su 79.º cumpleaños, Donald Trump presidió en Washington el desfile militar más grande desde la Guerra del Golfo. Más de 6.000 soldados, tanques Abrams, vehículos blindados, helicópteros artillados y una formación de cazas F-35 sobrevolaron el National Mall en una coreografía pensada al milímetro. Oficialmente, el evento conmemoraba los 250 años del Ejército estadounidense. En la práctica, fue un ejercicio de poder simbólico y culto a la figura presidencial.
La elección de la fecha, la escala del despliegue, el tono hipernacionalista y la ausencia de líderes estatales críticos con la Casa Blanca confirmaron lo que muchos analistas ya temían: el presidente no estaba celebrando a las Fuerzas Armadas, sino reafirmando su autoridad sobre el país, en una escenificación más propia de un régimen personalista que de una democracia liberal.
Frente a ese despliegue, se organizó la mayor movilización civil desde el asalto al Capitolio en 2021. Más de 2.000 protestas simultáneas se llevaron a cabo en ciudades grandes y pequeñas, desde Boston a Phoenix, desde Seattle a Miami, bajo un lema común: “No Kings”.
La consigna alude directamente a los orígenes republicanos de Estados Unidos y a su rechazo histórico de la monarquía. “No Kings” se convirtió en el grito unificador de una ciudadanía que percibe que el país se desliza hacia una presidencia sin límites. Las protestas no se limitaron a pancartas: incluyeron sentadas, actos culturales, performance y vigilias. En Boston, se integraron con la marcha del Orgullo LGTBIQ+; en Chicago, se rodeó simbólicamente la Torre Trump; en Oklahoma City, familias enteras alzaron pancartas con la frase: “No kings, no cages”.
Los organizadores, entre ellos ACLU, SEIU, MoveOn e Indivisible, tomaron una decisión estratégica: evitar protestar en Washington D.C.. Sabían que cualquier confrontación visual con el desfile podría ser instrumentalizada por la narrativa oficial como caos frente a orden, descontrol frente a autoridad. En su lugar, apostaron por un enfoque descentralizado: protestar en todas partes, menos en el corazón del espectáculo presidencial. Esta estrategia evitó choques con las fuerzas desplegadas y reforzó la imagen de un país que protesta por convicción, no por espectáculo.
Pese a las tensiones —y al asesinato político de la congresista Hortman horas antes de las protestas—, las marchas se mantuvieron masivas, pacíficas y diversas. Y demostraron que, incluso en contextos de militarización y criminalización de la protesta, el acto de alzar la voz sigue siendo un gesto de soberanía ciudadana.
Violencia política: Minnesota y el salto cualitativo
La madrugada del 14 de junio marcó un nuevo umbral en la escalada de violencia política en Estados Unidos. En dos ataques coordinados en el área metropolitana de Mineápolis, la ex presidenta de la Cámara de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo fueron asesinados en su domicilio, mientras que el senador estatal John Hoffman y su esposa resultaron gravemente heridos tras recibir varios disparos en su casa.
El autor, Vance Luther Boelter, un hombre blanco de 57 años y directivo de una empresa privada de seguridad, se disfrazó de agente de policía, portaba un chaleco antibalas y conducía un coche camuflado como patrulla oficial. En su vehículo se encontraron un manifiesto político, una lista de objetivos con nombres de cargos demócratas y octavillas con el lema “No Kings”, en alusión directa a las protestas convocadas ese mismo día.
Las autoridades federales investigan el caso como terrorismo doméstico con motivación política. Según los primeros indicios, Boelter planeaba un ataque masivo contra alguna de las más de 2.000 manifestaciones previstas en el país. La alerta fue inmediata: el gobernador Tim Walz instó a la ciudadanía de Minnesota a no asistir a actos políticos y desplegó un operativo especial hasta que el sospechoso sea capturado.
“La violencia política es una enfermedad. Y está creciendo.”
—Steve Simon, secretario de Estado de Minnesota
Lo ocurrido en Minnesota no es un caso aislado, sino parte de una normalización creciente de la amenaza y el uso de la fuerza como forma de expresión política. Lo que antes era excepcional, hoy se asume como parte del paisaje. La violencia se convierte en arma electoral y la retórica incendiaria ultraderechista actúa como catalizador del odio.
La democracia estadounidense se enfrenta así no solo a una concentración sin precedentes del poder presidencial, sino también a una erosión física de su esfera pública. Ya no es solo el derecho al voto o a protestar lo que está en riesgo, sino el derecho a participar en política sin miedo a morir por ello.
La legalidad como trampa: la ley de 1940 revivida
Desde abril de 2025, la administración Trump ha reactivado una herramienta legal casi olvidada: la Alien Registration Act, una ley aprobada en 1940 en pleno clima de guerra y sospecha hacia los extranjeros. Dormida durante 75 años, vuelve hoy como piedra angular de una estrategia de deportación masiva sin precedentes.
La norma obliga a todo no ciudadano que permanezca en EE. UU. más de 30 días —incluidos quienes están en proceso de regularización— a registrarse oficialmente, entregar sus huellas dactilares y declarar bajo juramento cómo y cuándo entró al país. Si lo hacen, se arriesgan a ser deportados por entrada ilegal. Si no lo hacen, cometen un delito federal castigado con hasta seis meses de prisión y multa. Es una trampa legal: un callejón sin salida jurídico que convierte la mera existencia en una infracción.
La nueva política ya se cobra cifras concretas. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 47.000 personas han sido registradas con el nuevo formulario obligatorio (AR-1), y cerca de 18.000 ya han sido detenidas y puestas en proceso de deportación. Algunas fueron arrestadas directamente en centros médicos, escuelas o refugios religiosos, violando códigos no escritos de neutralidad humanitaria.
Las redadas se han intensificado en estados como Texas, Arizona, Luisiana y California. ICE actúa en colaboración con cuerpos de policía local, pese a que en muchos casos los gobernadores se oponen abiertamente. No se persigue solo a quienes tienen antecedentes penales: cualquier error administrativo en el formulario basta para justificar una detención.
La maquinaria legal no solo afecta a quienes son deportados, sino a todos los que los rodean. ONGs y centros comunitarios informan de una caída drástica en la asistencia a hospitales, colegios y centros sociales por miedo a ser detectados. Se han documentado también picos de ansiedad, aislamiento y retraimiento social. En palabras de una trabajadora social en El Paso: “el silencio ha reemplazado a la vida comunitaria”.
El DHS ha anunciado que la Alien Registration Act será la base para lo que ha llamado “operación de autodeportación masiva”. La lógica es clara: imponer tanto miedo, que los propios migrantes decidan irse sin necesidad de procesos judiciales largos ni costosos.
Los primeros juicios por “no registrarse” ya han comenzado. Aunque un juez federal en Luisiana desestimó cinco casos por falta de garantías —argumentando que los acusados ni siquiera sabían de la existencia de la ley—, el Departamento de Justicia ha recurrido. La meta no es tanto condenar, como crear jurisprudencia intimidatoria.
¿Quién protege la democracia cuando la ley ya no lo hace?
Estados Unidos ha entrado en una nueva fase. Ya no se gobierna mediante contrapesos, sino mediante intimidación, fuerza simbólica y control narrativo. Trump no solo ejecuta políticas autoritarias: reescribe el marco en el que esas políticas son posibles.
Pero en ese vacío institucional emerge una respuesta: las calles llenas, los cuerpos presentes, la memoria como antídoto. La democracia no es una forma de gobierno. Es una práctica colectiva. No Kings es el recordatorio de que ningún poder es eterno. Y de que ningún derecho está garantizado si no se defiende.

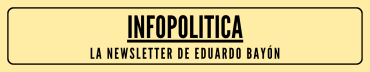


Como le decía a Roger en Four Freedoms, van camino de constituir una República de Gilead