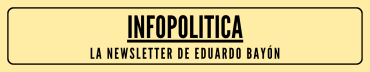Perú: el país donde gobernar es caer
El país andino no tiene un problema de presidentes. Tiene un problema de presidencia
El Congreso acaba de destituir a José Jerí, el último inquilino de un Palacio de Gobierno que funciona más como puerta giratoria que como sede del poder. Cuatro meses duró. Ciento treinta días exactos. Su sucesor, José María Balcázar, un abogado de 83 años del partido de izquierda Perú Libre (el mismo que llevó al poder a Pedro Castillo en 2021), llega con una única misión: garantizar las elecciones del 12 de abril y entregar la banda presidencial el 28 de julio. No gobernar. Sobrevivir hasta la transición.
Ocho presidentes en una década. Solo dos elegidos por voto popular. La pregunta ya no es por qué cae cada uno. La pregunta es por qué el sistema es incapaz de sostener a cualquiera de ellos.
El escándalo como coartada
La caída de Jerí tiene nombre propio: el “Chifagate”. El 26 de diciembre, cámaras de seguridad captaron al presidente entrando encapuchado a un restaurante chino de San Borja para reunirse con Zhihua Yang, un empresario titular de una concesión energética estatal. Once días después, un segundo encuentro en una tienda del barrio chino clausurada por orden municipal. Ninguna cita figuraba en la agenda oficial. La Fiscalía abrió investigaciones por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal. El escándalo se amplió al revelarse que otro empresario chino, bajo arresto domiciliario e investigado por tráfico de madera, había visitado Palacio de Gobierno acompañado por Yang. El Congreso acumuló siete mociones de censura y destituyó a Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.
Pero quedarse en el escándalo es quedarse en la superficie. En Perú, la corrupción es el detonante, nunca la causa profunda. Pedro Pablo Kuczynski cayó por Odebrecht, Martín Vizcarra por sobornos como gobernador, Castillo por un autogolpe improvisado, Dina Boluarte por la represión de las protestas que dejó al menos 49 civiles muertos (la mayoría jóvenes, indígenas y campesinos, según la Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional), Jerí por unas reuniones clandestinas. Los nombres cambian, el desenlace se repite. El sistema los expulsa a todos con la misma eficiencia mecánica.
El cálculo del Congreso fue brutal y transparente: sacrificar al mandatario para blindar el calendario electoral. Cuando el coste de sostener a un presidente supera el coste de derribarlo, el presidente cae. Lo que no funciona nunca es la rendición de cuentas hacia abajo: nadie consulta a la ciudadanía, nadie repara el daño. La factura la paga el pueblo peruano.
Un diseño que fabrica presidentes descartables
El verdadero problema está en la arquitectura institucional, y esa arquitectura tiene un origen preciso: la Constitución de 1993, redactada bajo el mando del autócrata Alberto Fujimori, diseñada para concentrar poder en el Ejecutivo pero que, paradójicamente, ha convertido la presidencia en el eslabón más vulnerable del sistema.
Perú combina dos elementos explosivos: un presidencialismo fuerte sobre partidos extremadamente débiles. El presidente llega con legitimidad popular pero sin músculo parlamentario. La Constitución ofrece al Congreso un arma formidable: la destitución por “incapacidad moral permanente”. Pensada como mecanismo excepcional, se ha convertido en herramienta ordinaria. No hace falta probar un delito ni una sentencia. Basta con reunir dos tercios de los votos. El propio Tribunal Constitucional ha advertido que la medida debe ser excepcional, pero en la práctica mantiene al Ejecutivo bajo amenaza permanente.
El resultado es un parlamentarismo de facto en un país formalmente presidencialista. Un presidente sin mayoría es un presidente con fecha de caducidad desde su investidura. No gobierna: negocia su supervivencia.
El bucle y los partidos de usar y tirar
Desde 2016 (cuando Kuczynski ganó la presidencia pero el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta en el Congreso) la política peruana repite el mismo ciclo: un presidente llega sin mayoría, el choque institucional comienza de inmediato, un escándalo activa la maquinaria de destitución, se nombra un interino, y el bucle vuelve a arrancar.
La raíz está en el sistema de partidos. Para las elecciones de abril compiten 36 partidos con candidaturas presidenciales. Treinta y seis. Organizaciones construidas alrededor de un nombre propio, no de un proyecto político. Nacen como plataformas electorales y mueren antes de la siguiente convocatoria. No generan cuadros ni coaliciones duraderas. Son vehículos de acceso al poder, no instrumentos para ejercerlo. Cuando no hay partidos que articulen demandas sociales, la democracia se queda sin cimientos. Y quienes sufren las consecuencias son siempre los mismos: los sectores populares, las comunidades indígenas, los trabajadores, los jóvenes que no encuentran en la política ni representación ni esperanza.
Las elecciones que no resolverán nada
La inestabilidad ha producido una ciudadanía que desconfía de todo. Uno de cada cuatro peruanos dice que no votaría por ningún candidato, según Datum. El 77% se declara poco o nada informado sobre política. Un 65% prefiere a alguien nuevo antes que a un político con experiencia. Y aquí aparece la trampa: los votantes castigan a los partidos buscando renovación, pero esa renovación fragmenta aún más el tablero. Castillo fue el ejemplo más doloroso: un maestro rural que representaba la esperanza de los excluidos y fue devorado por el sistema en diecisiete meses.
Rafael López Aliaga, candidato de la derecha populista, lidera las encuestas con apenas un 12%. Keiko Fujimori le sigue con un 8%. Nadie consolida mayorías. El voto está pulverizado. Quien gane heredará un Congreso fragmentado, un electorado escéptico y una presidencia vaciada de autoridad. El reloj de la próxima crisis ya está en marcha antes de que nadie haya votado.
No es una crisis. Es el régimen
Llamar a esto “crisis política” se ha quedado corto. Lo que falla no es un gobierno, sino el modelo de gobierno. Las reglas del juego, herederas de la Constitución fujimorista y moldeadas por tres décadas de neoliberalismo institucional, incentivan el conflicto entre poderes y penalizan la cooperación. Perú ha inventado, sin proponérselo, una forma de estabilidad basada en la inestabilidad: cambia de presidente como quien cambia de fusible para evitar que salte el sistema entero.
Mientras tanto, la economía exhibe cifras que alimentan una ilusión de normalidad (3,4% de crecimiento en 2025, inflación del 1,7%) pero esos números enmascaran la desigualdad, la precariedad y la ausencia de servicios públicos dignos, sobre todo en las regiones del interior, las mismas que se levantaron tras la caída de Castillo y fueron reprimidas con balas. Un país puede crecer mientras su democracia se desmorona. Perú es la prueba.
La caída de Jerí no marca un punto de inflexión. Marca la continuidad. Perú vive suspendido en una transición que no termina, gobernado por presidentes que pasan, dentro de un sistema que permanece exactamente igual. No un Estado fallido, sino un Estado que funciona a base de fallar en lo mismo. Y mientras las élites juegan su partida en Lima, millones de peruanos esperan una democracia que por fin les pertenezca. La pregunta ya no es cuándo llegará el próximo presidente. La pregunta es cuándo llegará un sistema político que merezca llamarse plenamente democrático.